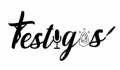José María Ramírez, III Formando Discípulos Misioneros de Cristo, Arquidiócesis de San José.
“¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tan grandes progresos, subsisten todavía? […] ¿Qué puede el hombre dar a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué vendrá después de esta vida terrestre?” (GS 10). Éstas y, muchas otras interrogantes, surgen en el corazón del hombre contemporáneo, el cual, vive sumergido, muchas veces, “en la desesperanza de un mundo sin Dios, que sólo ve en la muerte el término definitivo de su existencia” (DA 109).
Constantemente, nos dejamos llevar por la corriente de una sociedad acelerada y líquida, marcada por la rutina de un cronograma y la búsqueda de resultados inmediatos, los cuales, no miden los efectos secundarios que puedan causar en los demás. Además, las personas vinculadas a su pasado, viven aferradas al miedo, así como, apegadas a ciertos bienes materiales, los cuales, los han absolutizado y convertido en sus propios ídolos.
Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Qué es lo que hace que mi vida valga la pena? Sin lugar a duda, la primera vocación a la que ha sido llamado el cristiano es a la vida. Precisamente, es a partir de ella, donde el hombre descubre el plan de amor que Dios ha trazado para él y donde se empieza el camino hacia la santidad. Dios nos ha creado para vivir una vida plena y feliz. El hombre ha sido creado en el orden de la gracia, para dar frutos de santidad; no en orden al pecado, cuyo único fruto, es la muerte (cf. Rm 6, 22-23).
El problema está en que, el hombre, rechaza la vida que Dios le ofrece, ya que, cegado por la soberbia, el mismo se cree Dios y piensa que es absoluto. También, cegado por la lógica del mundo, exclama: “¡La felicidad es Dios!”, convirtiéndola en un ídolo e identificando a Dios con una idea abstracta e impersonal, a la vez que, reduce su vida y su fe al mero cumplimiento de una serie de compromisos.
Sin embargo, san Agustín dirá: ¡Dios es felicidad! “Es el Dios feliz que hace felices” (cf. De lib. Arbit., 12). Y, es felicidad, porque, es amor. Pero, como recordará Tomas de Kempis en su libro La Imitación de Cristo: “No se vive en amor sin dolor” (Libro III, cap. V, 7). Existe un gozo que proviene del dolor: el de sufrir por la persona amada. Entonces, ¿cuál es el horizonte y propósito de mi vida? La respuesta es sencilla: he sido creado por y para el amor. Estoy en esta vida para conocer, amar, alabar y servir a Dios, así como, encontrar la plenitud de la existencia en la entrega sincera de mí mismo a los demás (cf. GS 24).
“Nada es fruto de un caos sin sentido”[1]. La vida del hombre no es una casualidad. Es un don de Dios. Dios ha creado al hombre por amor y lo invita a amar, a entregar la propia vida. En esto consiste la llamada de Dios a la vida: amar. Sólo amando, es posible reconocer el plan de amor que Dios ha trazado para cada hombre. Basta mirar a Cristo crucificado, donde en su cuerpo llagado y en su corazón herido, es posible encontrar el sentido de la vida y la propia vocación. Es la cruz, también, el signo de nuestra esperanza y la bandera de la vida. A pesar de que, algunos han proclamado que el hombre es un ser-para-la-muerte, el cristiano sabe que es un ser-para-la-vida-eterna. Porque “fuimos, pues, con Él sepultados por el Bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también, nosotros, vivamos una vida nueva” (Rm 6, 4; cf. Col 2, 12; Ef 5, 26). Al final, como dirá el apóstol: “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos” (Rm 14, 8).
[1] Francisco, Exhortación apostólica Christus Vivit, 248.