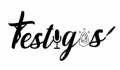Oscar Mario Carmona Arguedas
Seminarista de III Formando Pastores al Estilo de Jesús.
Cuando salimos de nuestra casa en algún momento, posiblemente hemos escuchado esta pregunta de algún familiar: “¿a dónde vas?”. La forma de vestirnos, los sentimientos que brotan, las acciones a realizar, las cosas a alistar o la duda que surge en los demás se ve determinado por el lugar, momento o destino al que nos dirigimos. La preparación, el camino y la disposición personal depende del hacia dónde vamos.
Al igual que lo hacemos cuando vamos a una fiesta, reunión o simple salida con amigos, el camino de nuestra vida se ve influenciado por el horizonte que vislumbramos al final de ella. Desde que nacemos sabemos una realidad irrenunciable: algún día nos vamos a morir. Sin embargo, como cristianos, no somos pesimistas o creemos en el final de todo en esta vida. Paradójicamente, la verdad de que un día cerraremos los ojos, dejaremos de respirar, nos llena de esperanza porque nos hace vislumbrar un horizonte más allá: el cielo.
En algún momento de nuestra vida, a lo mejor de niños o ya adultos nos hemos preguntado cómo es el cielo. Recuerdo cómo mi abuela me lo preguntaba meses antes de partir de este mundo. ¿Es un lugar? ¿Cómo será? ¿Nos entenderemos? Más allá de dar respuestas a estas preguntas tenemos una certeza por la fe y el amor: el cielo es real. Jesucristo, con su encarnación, muerte y resurrección nos ha liberado de la atadura de la muerte eterna, abriéndonos las puertas de su Reino para estar con Él. Una garantía de ello es a quien celebramos cada 15 de agosto, la Asunción de la Santísima Virgen
En esta celebración, la Iglesia confiesa que la Virgen, al terminar su vida por este mundo, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Esta profesión de fe se remonta a los siglos II-III d.C. y fue proclamado solemnemente por el papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, reafirmando lo que la Iglesia había creído desde sus orígenes.

Este acontecimiento puede parecernos lejano, pero es mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Cuando celebramos también a nuestra Madre del cielo no solo la alabamos en la gloria y la invocamos en su ayuda, sino que nos recuerda el destino al que todos estamos llamados: la morada eterna. La Virgen María es aquella primera discípula del Señor, quien ha dicho “sí” a la obra de salvación siendo la Madre del Dios encarnado (cf. Lc 1,36), se ha puesto en camino a servir (Lc 1, 39-56) y se ha mantenido fiel al plan de Dios, al punto de estar en pie bajo la cruz de su Hijo (cf. Jn 19,25). Por su humildad, disposición y apertura al plan de Dios, vivió con fe, esperanza, caridad, obediencia haciendo ya de su vida un cielo en la tierra. Su destino se encontraba en Dios. Por tanto, como dice san Germán «era necesario que la madre de la Vida compartiera la morada de la Vida».
Toda la vida de la Virgen María se encaminó hacia la meta, la plenitud, al cielo. Por eso, cuando la celebramos recordamos también nuestro destino. Posiblemente puedas pensar: “el cielo es solo para los santos”, “para ella fue fácil, era la Madre de Dios”. No te desalientes ni menosprecies. Ella nos recuerda el grandísimo amor que Dios nos tiene; se dejó amar por Él y fue recompensada con la plenitud de la felicidad al ser la primera, luego de Jesús, en alcanzar la resurrección de la carne. También, cuando la contemplamos subir al cielo nos recuerda lo valioso de nuestra propia vida, alma y cuerpo, la dignidad inigualable de hijos de Dios. Todos estamos llamados a vivir esa misma meta. Un día, acabará nuestro paso por este mundo, así como un día será glorificado nuestro cuerpo donde seremos plenamente felices. Si tenemos como destino el cielo, todas nuestras acciones, pensamientos, lo creas o no, irán en la misma línea. Por eso, ¿para dónde vas?